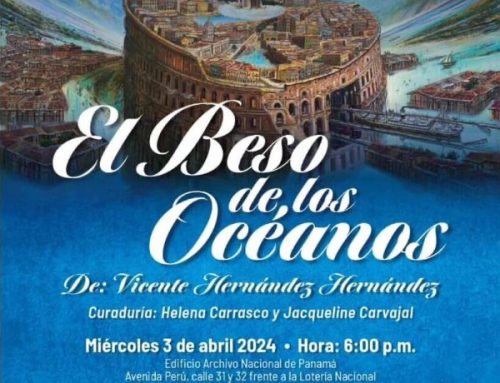El balcón de mi despacho se ha convertido en un lugar extrañamente ambivalente. Miro hacia fuera con cierta esperanza, pero cuando me apoyo en la barandilla intentando encontrar solaz, acabo más cabreado de lo que estaba. Soy un privilegiado por tener este metro cuadrado escaso de libertad, lo sé. Pero cada vez lo uso menos. ¿Por qué? Hoy he estado seis minutos fuera. De reloj, porque ha sido el tiempo de una llamada de teléfono. Y cada instante era un cabreo distinto. He visto a varias personas pasar frente a la ventana con aire despreocupado y con evidente culpabilidad. Dos, una pareja, iban de la mano, cada uno con una bolsa de la compra. En una iban dos manzanas. En la otra, tres pimientos. Hay seres de los que no se concibe cómo llegan a caminar sobre dos piernas, aunque eso no signifique mucho, decía Schopenhauer. Deseo, con un cabreo inmenso, que se resbalen y se dejen los dientes contra la acera. Luego pienso que quién soy yo para juzgar los actos de los demás, incluso teniendo razón. Y a este estado de confusión y relativismo nos ha relegado un ser de ciento veinte nanometros de diámetro.
Fuente: ABC/JUAN GÓMEZ-JURADO